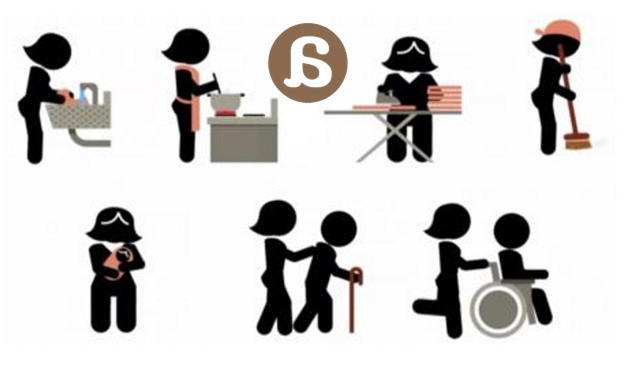
Aracely S. Cruz
Los últimos datos del 2020 muestran que en España el 14,44% de la población son inmigrantes. Los datos muestran que son más mujeres migrantes que hombres. Hablamos de 3,272,773 hombres frente a 3,569,429 mujeres. Los motivos para migrar no solo son económicos, en los últimos años el flujo migratorio va en aumento debido a factores estructurales dentro de los Estados.
Por siglos las mujeres han realizado los trabajos de cuidados y reproducción de forma gratuita. En España a finales de los años 80, el ingreso de las mujeres a trabajos fuera del hogar ha dejado el espacio de reproducción y cuidados a cargo de otras mujeres. la mayoría de las mujeres que migran de países del Sur de América han visto en el sector de cuidados una fuente de trabajo. El trabajo de cuidados es uno de los trabajos más precario, con pocas prestaciones laborales, sin inspección laboral, sin derecho a bajas por enfermedades laborales, con jornadas intensas y con el régimen de trabajadoras internas, que son las más precarias y las que más sufren la explotación laboral. Es un trabajo donde los afectos se mezclan con los quehaceres del hogar. Las trabajadoras del hogar no solo limpian y cuidan, también se preocupan por las personas dependientes, muchas de ellas caen en depresión por el aislamiento y el ambiente laboral.
La demanda de mano de obra en el sector doméstico es continua, además es un sector feminizado. Es la entrada a la vida laboral en España para las mujeres que no cuentan con permiso de residencia y trabajo. Muchas de las trabajadoras del hogar en su país de origen ejercían otra profesión, algunas de ellas tienen una carrera universitaria. Muchas sabían que al llegar a España iban a trabajar como empleadas del hogar, pero aun así muchas coinciden en que no ha sido fácil el proceso.

En este texto analizaré a través de las experiencias de una mujer migrante trabajadora del hogar, los procesos estructurales que facilitaron su incorporación al lugar de acogida y aquellos que fueron un obstáculo para su integración. A través de su historia veremos cómo los procesos migratorios no son actos individuales, sino que están condicionados por estrategias en grupo, las migraciones por motivos económicos no son individuales, sino que están conectados por una serie de factores macrosociales que afectan a nivel microsocial. Mostrare algunas de las formas de crear redes apoyo y la importancia de estas en la integración y búsqueda de trabajo de esta mujer. La maternidad transnacional que viven las mujeres que dejan a sus hijos en su país de origen muestran como las cadenas de cuidados son globales y van generalmente de los pises del sur a los países del norte.
Elena es una mujer de 45 años, migró en el 2008 a Madrid procedente de Honduras, es madre de 4 hijas.
–Yo tenía unas amigas en Madrid- en Honduras no andábamos bien, mis hijos iban creciendo y cada vez ganaba menos. Yo tengo cuatro hijos, me casé muy joven, mi esposo – como todos los hombres- no se hacía cargo de nosotros, yo trabajaba vendiendo comida en un puesto. Mi papá me ayudo a ponerlo cerca de un mercado. Pero el dinero no me alcanzaba. a veces yo iba a comprar y las niñas me pedían algo y no podía comprarles, y las veía llorar y yo lloraba porque no podía darles a mis hijas lo que querían.
Las redes de apoyo son fundamentales antes de tomar la decisión de migrar, aun cuando pudiera parecer que la decisión es individual, en realidad es una decisión que incluye a la familia o a la comunidad, es una estrategia que se pone en marcha.
Fue a Honduras una amiga, ella había estado cinco años aquí en Madrid. Y me dice que trabajo si hay, pero que hay que echarle ganas, aguantar hasta que te salgan los papeles y de ahí buscar algo mejor. Yo le dije al padre de mis hijas, y me dijo has lo que quieras, pero yo no voy a cuidar a las niñas. Entonces hablé con mi mamá, y me dijo que ¿Cómo voy a abandonar a mis hijas? Si aquí tenemos, aunque poco, pero estamos juntos. Entonces le dije a mi hermana -mira es que yo veo que no puedo hacer nada- no tengo casa, mis hijas se van creciendo y yo no tengo nada que darles -me voy a ir a Madrid unos años- cuídame a las niñas, yo te voy a pagar. Y así convencí primero a mi hermana y luego a mi madre. Pero me faltaban mis hijas, la mayor me dijo que no, que no quiero que nos dejes solas. Seis meses tarde en juntar todo, saqué mi pasaporte y en la agencia de viajes me dieron unos papeles para estudiar, para saber contestar lo que me iba a preguntar cuando pasara migración. llegue a Madrid y a los dos días ya tenía trabajo. empecé trabajando de interna, de lunes a domingo, solo descansaba un domingo al mes.
Ser trabajadora interna lleva consigo el aislamiento social, muchas de las trabajadoras tardan meses en conocer a más mujeres y formar una red de apoyo, algunas tardan años, sobre todo si el trabajo es en urbanizaciones donde no hay espacios para la convivencia, sino que son exclusivos de las personas residentes.
Esta chica me dejó en el trabajo, ahí en Puerta de Hierro, yo limpiaba un chalé y cuidaba dos niños. No conocía a nadie, la casa tenía jardín, no tenía que llevar a los niños al parque, a veces iban a jugar a la casa de un amiguito y yo los llevaba, pero ahí nada más no hablaba con nadie, las primeras chicas que conocí eran filipinas y no hablaban español y yo no hablo inglés. Solo salía un domingo al mes y esta amiga me recogía, nos íbamos a la iglesia y luego a comer y de regreso al trabajo. sí me deprimí mucho, había días que solo hablaba con los niños. Luego ya hice amistad con el jardinero y me dijo de una placita donde iban las trabajadoras por la tarde. Y allí me fui y así fui haciendo amigas. Pero si, los primeros meses fueron muy difíciles, yo extrañaba a mis hijos, me arrepentía de haberlos dejado.
La maternidad trasnacional y las cadenas globales de cuidados son dos cosas que no se pueden separar. Cada vez son más los países occidentales que requieren trabajadoras que cuiden de las personas dependientes. Uno de los motivos es como mencioné antes, es la entrada de las mujeres al trabajo remunerado, otro de los motivos que cada día crece es la maternidad tardía, ser padres a una edad “tardía” implica que los padres tengan que cuidar de los hijos y de los padres al mismo tiempo, por lo tanto, necesitan ayuda, es así que el trabajo de cuidadoras sigue siendo una demanda. Cuando de cadenas globales de cuidados, hablamos de que las mujeres de países no occidentales dejan a sus hijos o personas dependientes a cargo de otras personas, generalmente mujeres y, vienen a los países occidentales a cuidar de otras personas. La maternidad trasnacional se puede desarrollar gracias a las tecnologías.
Al final a mis hijos los dejé con mi mamá para que me los cuidara. Cuando me vi en esa casa yo sola, sin nadie con quien hablar, se me hacia un nudo en la garganta. Yo le llamaba todos los días a mi hermana, que es la que tiene móvil. Y yo lloraba, y ella me decía, ya estar ahí, tienes que trabajar, tus hijos están bien. Y los fines de semana, les llamaba a mis hijas. La comunicación siempre fue buena, gracias a al móvil, es como tenerlos cerca. Pero a ellos no les contaba lo mal que estaba, no les decía que no conocía a nadie, a ellos les decía que ya casi me pagaban y les iba a mandar. Yo he trabajado mucho para darles a mis hijos lo que les prometí. La relación con ellos es buena, siempre ha sido buena, y me han salido muy buenas hijas, todas están estudiando. A veces si se siente feo, porque uno viene aquí a cuidar a otras personas y deja a los suyos para que los cuiden otros. Pasan muchas cosas, a veces tu propia familia te engaña y no les dan a tus hijos lo que les mandas, pero yo tuve suerte, mi mamá ha cumplido con todo y yo he cumplido con ella.
El éxito de la integración a la sociedad de acogida está determinado por factores estructurales que muchas veces escapan del control de los migrantes.
Yo sabía que iba a estar de ilegal, yo sabía que iba a trabajar de empleada doméstica. Primero pues dije, me voy unos dos o tres años, pago mis deudas, ahorro y me voy. Pero no fue tan fácil. Si, pagué mi deuda, pero siempre surgía algo y no podía ahorrar y entonces decía: me quedo un poco más y un poco más y así se me pasaron cinco años. Entonces me dijeron que me podían dar papeles, y así al menos ir a ver a mis hijos. Pero me pedían un contrato de trabajo. y le dije a la señora que me lo hiciera, y me dijo que no, que no podía. Y eso que yo llevaba tres años trabajando con ellos. Entonces ya conocía más gente, y me salí de trabajar y busqué otro trabajo y yo lo primero que pedía era que me hicieran contrato, pero nadie quería. Así pasaron dos años más, hasta que me hicieron un contrato. Tardó caso un año en salir favorable mi tramite, y lo primero que hice, fue irme a ver a mis hijas. Casi ocho años pasaron. Mi hija pequeña la deje con cuatro años y la encontré una señorita. ¿Qué si me siento integrada a la sociedad española? Pues no, la verdad no. Todos los días siempre hay algo o alguien que me recuerda que yo no soy de aquí. Cuando tengo que renovar mi permiso de residencia me recuerdan que me están haciendo el favor de renovármelo. Encuentras mucha gente mala que no les gusta que estemos aquí en su país. Y ahora con eso de la ultraderecha con más razón. Pero también me pasa algo entre compatriotas, si uno empieza a estar más integrado en Madrid y uno va a las fiestas y uno tiene las costumbres de aquí, también los compatriotas lo juzgan a uno. Es ese celo por no querer perder lo que somos, pero yo creo que al final uno termina por no ser de aquí ni de allá.
A modo de conclusión quiero decir que los relatos de las trabajadoras del hogar son muy parecidos; las trabajadoras hablan de la precariedad del trabajo, de la soledad al llegar a Madrid, del dolor de dejar a sus hijos o familia, del racismo que han sufrido a lo largo de los años, de lo difícil que es conseguir un contrato de trabajo aun cuando ya tengan su permiso de residencia. Todas coinciden en que, si en sus países hubiera trabajo y pudieran dar a su familia una vida digna, no hubieran migrado. podemos decir que la decisión de migrar es hasta cierto punto forzada debido a la falta de políticas de los Estados para dar a su población los recursos para poder vivir.
Referencias




